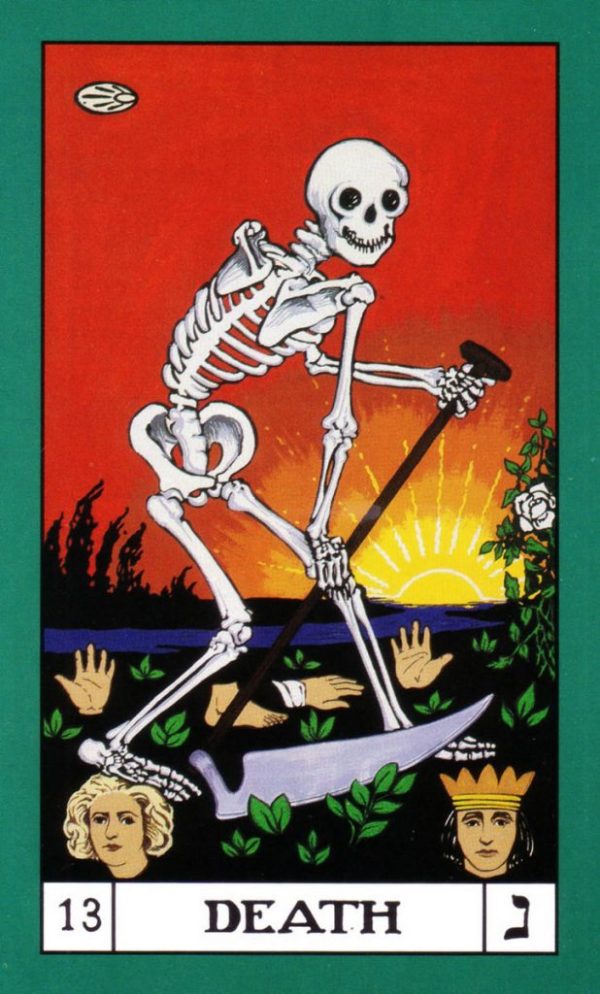Mientras aprendía a escribir y cuando apenas conocía unas pocas letras del alfabeto, me lancé a hacer mi primera carta de amor.
Se llamaba Germán y tenía las cejas gruesas como dos rayones espesos de crayón negro. Me gustaba su sonrisa, dulce e inocente. Sin palabras para definir el amor y sin saber lo que era, lo más lindo del “Kinder Pebles” era él. El simple hecho de estar en el mismo salón de clase me convertía en una de aquellas niñas a las que les encantaba ir al colegio.
Me faltaba aprender las letras difíciles. Por ejemplo, la “Q”, que al unirse con la “u” se vuelve insonora, y la “Z”, que suena igual que la “S”, pero que no siempre se utiliza. Ya había pasado la “m” de mamá, la “p” de papá, y otras más complicadas como la “b” o la “d”, que entre ellas se amangualan para confundir a los niños hasta que se acostumbran a saber a qué lado va su barriga.
El conocimiento adquirido hasta ese momento era suficiente para escribir, con mi primer lápiz, y a trazos frágiles, inseguros y desiguales: “Dame un beso”.
Sin ningún prejuicio y más bien con emoción, mirándolo a los ojos y con la expresión picaresca de una niña que hace una travesura, en medio de la clase le entregué aquel papel arrugado a Germán. Me senté en el pupitre para continuar con las planas, pero no podía concentrarme realmente en ellas. Toda mi atención se centraba en ese niño: me urgía ver cómo desenvolvía mi primera carta de amor.
Germán abrió el papel. Su rostro se iluminó con aquella sonrisa de dientes de leche que tanto me gustaba. Entonces me regaló una tierna mirada y lo volvió a arrugar. Aliviada y a la vez satisfecha, traté forzadamente de atender las explicaciones de mi profesora. Pero recibí una gran sorpresa: sin que yo hubiera buscado alguna respuesta, Germán se paró de su silla y me dio un beso en la mejilla. Así son los niños, dan sin esperar recibir.
Mi primer beso de amor. El más lindo e inocente. Un beso blando y suave, tibio como el agua de panela con leche que me daba mi abuela cuando me dejaban a dormir en su casa. No le conté a nadie aquello tan lindo que no se puede explicar. Más bien lo escondí en mi almohada y luego lo guardé en mis sueños. Y en las mañanas lo incorporaba a mi sonrisa cada vez que, ilusionada, me uniformaba con aquella bata de cuadros azules con blanco para ir al jardín infantil.
Yo no jugaba con Germán. Los niños jugaban con los niños, y las niñas con las niñas. Pero entre juegos lejanos y canciones infantiles nos lanzábamos miradas cómplices.
Un niño cree esconderse tapándose los ojos, y también piensa que sus secretos son invisibles para los demás. Eso creía yo, pero todos se daban cuenta, hasta la profesora. El beso había sido algo breve, pero su estela había quedado impregnada en las paredes del jardín.
Un día la profesora me dijo que debía ir a la oficina de Ester, la dueña y directora del Kinder. Con toda naturalidad y sin ningún temor ascendí al segundo piso del jardín, donde solamente subían los adultos. Allí se encontraban Ester, con su labial rojo escandaloso sentada en su imponente escritorio de madera; mi mamá, a quien con sorpresa y alegría saludé, y otra señora de cejas fruncidas y falda estrecha. Sobre su escritorio se encontraba un papel cuadriculado y arrugado, igual al que aquel día inolvidable le entregué a Germán. Ester lo extendió, e inquisitivamente me preguntó si yo lo había escrito. Con la ingenuidad que podría caracterizarme a los cinco años, imaginé una gran felicitación pública. ¡Qué gran hazaña haber hecho una magnífica carta con tan pocas letras conocidas! De manera orgullosa respondí que sí. Pero en lugar del reconocimiento esperado, llegaron grandes discusiones adultas que no comprendí.
Las cejas de la mujer extraña se fruncían mucho más, las voces se levantaban y en el ambiente volaban palabras ininteligibles para mí…Evocando los recuerdos una a una se revelan aquellas palabras que con cuidado guardé esperando el momento en que pudieran ser entendidas: coqueta, corromper, aprovecharse…
Y sin entender por qué, más bien invadida de aquel tenso ambiente, mi orgullo se fue apocando, el escritorio de madera se hizo más grande, Ester y la señora también se agrandaron. Mi madre se hizo invisible, como si yo estuviera perdida en un bosque y ella no me pudiera rescatar. Y así mis cándidas mejillas se calentaron de repente, y conocieron el rubor, marca delatora de quienes sienten vergüenza.
Carolina Rodríguez Amaya
@carolinarodriguezamaya